Mariana está en su año fuera, pasándolo pirata en Carolina del Norte y el viernes me mandó un audio que decía algo así: – ¿Papá, te suena Valery Curley?. Tengo a una compañera de clase que me pregunta si te llamas Joaquín, que su madre te conoce y le ha dicho que te llamas así y que te gusta jugar a la pelota. He contestado que no, que ese era mi tío, que se habrá confundido de hermano. Pero su madre insiste en que te diga que tu nombre es Joaquín. Qué pesada, bro… Me refiero a la madre, porque la niña es simpática, se llama Debbie.y juega en el equipo de baloncesto de la escuela -.
Mi respuesta a Mariana ha sido lo que sigue: «dile a tu amiga que sí conozco a su madre, que sí que me llamo Joaquín y que me sigue gustando jugar a la pelota», seguido de dos emoticonos de guiño.
«Whatever…», me ha escrito ella de vuelta.
¿Bajas, Joaquín?, me gritaba cada tarde por el telefonillo aquel entrenador de nombre Fernando, que quería que jugara en su equipo y que vivía a dos manzanas de casa. Nunca le dije que ese no era mi nombre, ni tampoco dejé de bajar a las canchas del colegio Calasancio de Conde de Peñalver, durante aquel mes de agosto de 1985.
La confusión venía porque había coincidido antes con mi hermano y se había quedado con su nombre y con el portal donde vivíamos, pero no tanto con su aspecto físico. Así que la primera vez que tocó el timbre, mi hermano no estaba y bajé yo. A mis ojos él era un señor miope con gafas de pasta, pantalones vaqueros, polo Lacoste azul marino y mocasines negros, una figura muy alejada del entrenador de baloncesto al que yo estaba habituado. La realidad es que ese señor no tendría más de 20 años y según me contó esa primera tarde, era estudiante de ingeniería de caminos y apasionado del baloncesto, que iba a pasarse el verano hincando codos en una academia en la Plaza de Manuel Becerra para recuperar algunas asignaturas y cuyo deseo era montar un equipo de baloncesto en su colegio, el Calasancio, en el que, seamos justos, según dijo él mismo, «siempre hemos jugado mejor al fútbol». Eso era verdad, al basket eran bastante malos.
A mi me hacía gracia la confusión y sobre todo las ganas de aquel hombre por entrenar, y lo dejé ir. Al llegar me di cuenta de que la confusión no era solo el nombre, también la edad era confusa, porque todos eran mayores que yo. Había alguna cara conocida, de esas que has visto a lo largo del curso anterior en las canchas de Madrid. Éramos cerca de veinticinco chicos y chicas, detalle éste que también fue una sorpresa, primero porque aquel era un colegio masculino y de curas y segundo porque en esa época a nadie se le ocurría juntar sexos en un deporte de equipo.
Ese mes de agosto todos me llamaban Joaquín y yo respondía sin dudar. Estaba acostumbrado a escuchar a mi madre gritar Joaquíiiiiiiiin a mi padre, cada mañana de ese verano cuando ella salía a trabajar a las 8am y a él se le pegaban un poco las sábanas. Tenía 11 años y agosto en ese Madrid de mitad de los 80, era un lugar tremendamente aburrido para un niño cuyo único hermano, se había marchado todo el mes invitado a casa de un amigo en Roquetas de Mar.
Empezábamos a entrenar las 5,30, que Fernando decía que a esa hora ya había pasado el calor. Podía haber los mismos 40º grados que esté verano que acaba, pero aún no se sabía nada del calentamiento global, ni tampoco de los derechos del niño, así que nosotros felices. El entrenamiento duraba dos horas largas, la primera la pasábamos haciendo técnica individual y, la segunda, tras un descanso donde Fernando nos permitía beber agua de la fuente del patio, se organizaban partidos de 5×5 a 7 puntos, bajo la mecánica de que el equipo que ganaba se quedaba y entraba el siguiente. Eso daba pie a sentarse a la sombra un ratito en caso de perder y para que todo fuera muy dinámico, ya que los partidos duraban poco.
En uno de esos descansos el segundo día de entrenamientos, empecé a hablar con una chica nueva que jugaba muy bien. Bueno, en realidad fue ella la que empezó a hablar conmigo. Se llamaba Valery, era rubia y una cabeza más alta que yo, tenía los ojos verde oscuro, su madre era francesa y su padre italiano y él había sido jugador de baloncesto profesional en su país. Lo primero que me dijo fue su nombre, que lo pronunció sin acento francés, con una «r» totalmente española, acostumbrada a que así era más sencillo relacionarse. Yo le dije que me llamaba Gonzalo y le conté lo de la confusión del entrenador. Fue a la única persona que le dije mi verdadero nombre. Creo que le hizo gracia y lo tomó como un gesto de confianza, por lo que me guardó el secreto durante todo el mes. Le divertía llamarme Joaquín muchas veces durante los entrenamientos, haciendo que ambos riéramos y provocando cierta sorpresa en el resto, sobre todo en Fernando el entrenador, que no le veía la gracia al tema.
También me contó que al final del verano se iba a marchar a un internado en Suiza y que allí no iba a poder jugar a basket, que era lo que más le gustaba en la vida. Así que se había apuntado a los entrenamientos, tras ver un anuncio que había colocado Fernando en un semáforo frente al mercado de Diego de León. Quería apurar al máximo el tiempo disfrutando de su pasión, la pelota naranja oscuro.
Valery y sus padres vivían en un piso que a mi me parecía un palacio, en la plaza del Marqués de Salamanca. Con 7 años había conseguido que su padre le colocara una canasta en el patio interior del edificio, lugar de paso hacia unas cocheras que casi nadie utilizaba y que hoy son pisos de lujo que compran venezolanos pudientes a los que les encanta el barrio de Salamanca de Madrid, como a los rusos y los árabes les gusta el de Kensington en Londres. Y allí se pasaba el día tirando a canasta y practicando los movimientos que aprendía, sobre todo, de su padre. Aquel verano, lo que más deseaba era que ocurriera algo que hiciera cambiar de opinión a sus padres, respecto a lo del internado en Suiza, porque anticipaba que en aquel país no eran muy de jugar al baloncesto. Su deseo no se cumplió y a principios de septiembre se mudó a un pueblo cerca de Ginebra y a un internado llamado Collège du Léman.
Cuando Mariana me escribió el mensaje de si conocía a Valery Curley, la imagen de una pelota de baloncesto botando en aquel patio atravesó mi mente.
Sólo nos vimos una vez más después de aquel agosto. En el siguiente verano se repitió el campus del barrio creado por Fernando, pero esta vez en el Ramiro de Maeztu, mi colegio. Valery se apuntó, pero yo no, porque eso de jugar en verano en las canchas del Ramiro era para los que no jugaban en el Estudiantes durante el año, para los malos. Se hizo en el mes de julio, coincidiendo con el Mundobasket´86 organizado en España. Mi padre había conseguido entradas para la final y el día 20 de julio fuimos al Palacio de los Deportes a ver aquel URSS-USA que ganaron los americanos por dos puntos. Allí también estaba Valery con su padre, sentada tres filas delante de nosotros, en las sillas blancas de la tribuna baja de Felipe II. En el descanso hablamos un poco, muy poco, lo suficiente para darnos las direcciones postales prometiendo escribirnos. No nos volvimos a ver.
Nos carteamos algunas veces antes de hacernos «mayores» y antes de que existiera internet. Supe que estudió en USA y que dejó de jugar al baloncesto. Luego nos encontramos de nuevo en Facebook, donde generación X y boomers tuvimos la oportunidad de rehacer nuestro pasado con material gráfico inédito y nombres que habíamos olvidado. Por eso sabía que Valery había tenido hijos y que vivía en París. Años después me borré de Facebook y nunca supe más. Hasta el pasado viernes.
El poder de la pelota y la poca importancia de un nombre. A ver cómo sigue.
Algo, o mucho, de lo que he escrito arriba es ficción, pero todo basado en hechos reales, como siempre.
Pasen una buena semana y dejen que sus hijas jueguen a la pelota.
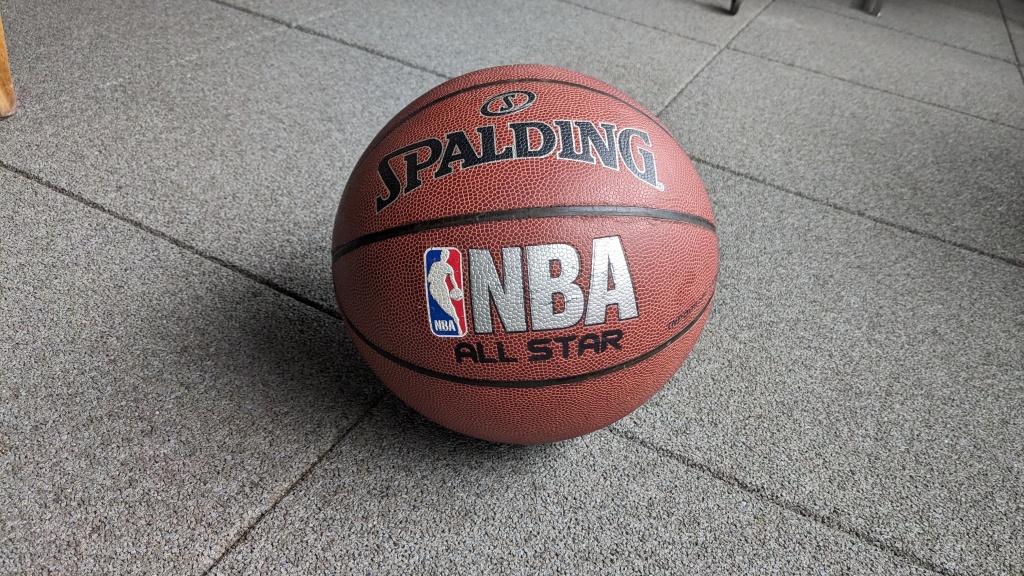




Deja un comentario